LA HISTORIA REAL, LA INSPIRACION LITERARIA Y LAS PERIPECIAS DE SOLZHENITSYN DETRÁS DE ‘EN EL PRIMER CÍRCULO’
Descenso al infierno de un premio Nobel
El escritor ruso ambienta su novela en uno de los campos de trabajo soviético donde fue confinado. Por lo explosivo de su contenido debió reescribirla siete veces. A través de sus personajes se plantean temas predestinados a crecer en sus obras futuras.
Aunque el propio Alexandr Solzhenitsyn sostenía que para él la forma literaria más atrayente era la novela “polifónica” (sin un protagonista central, donde el personaje más importante es aquel a quien, en determinado capítulo, alcanza la narración y con señales еxactas del lugar y tiempo de la acción), de sus cinco obras más importantes, curiosamente, solamente la primera es novela en sentido estricto del término. Se trata de En el primer círculo, que comenzó a circular clandestinamente en la Unión Soviética en 1965. Esto es así porque Archipiélago Gulag, de acuerdo a su subtítulo, es un “ensayo de investigación artística”; la epopeya Rueda roja es una “narración en lapsos medidos”; Pabellón de cáncer por voluntad del autor es un “relato” y Un día de Iván Denisovich es un “cuento”.
La novela En el primer círculo fue escrita a lo largo de 13 años, desde 1955 a 1968 y tiene siete redacciones diferentes.
Aquellos que pudieron leerla en copias clandestinas a máquina del Samizdat o en copias occidentales “piratas”, pudieron advertir que tenían ante sí una obra distinta en muchos aspectos.
Solzhenitsyn lo explicaba así: “La novela verdadera, que yo finalicé muchos años atrás, tenía un contenido tan explosivo, que era absolutamente imposible largarla al Samizdat y menos aún ofrecerla a Tvardovsky, director de la revista literaria Novy Mir. La novela languidecía en mi poder, y hete aquí que yo vi que era posible ofrecer una parte de los capítulos y otra parte no. Entonces decidí romper en ladrillos el edificio ya listo y comenzar a clasificar ladrillo por ladrillo para armar otra novela. Para ello debía modificar la trama original. En la base de mi novela yace un hecho absolutamente verídico y además, yo diría, bastante histórico. Pero yo no podía darlo. Necesitaba reemplazarlo con algo. Y lo sustituí con una trama soviética muy corriente de aquel tiempo, año 1949, en que transcurre la novela. Justamente en ese año en la Unión Soviética se exhibía un film que, con total seriedad, acusaba de traición a la patria a un galeno que le entregó a médicos franceses el remedio para el cáncer. Se proyectaba la película y todos la miraban asintiendo circunspectos con sus cabezas. Así, en vez de mi verdadera trama oculta, yo presenté esta trama abierta, por todos conocida" (ver A. Solzhenitsyn Obras reunidas).
Pero, aun así, las revistas literarias no se animaron a mostrarle la versión completa al funcionario que reseñaba las obras para el dictador soviético Nikita Khruschov. Ni tampoco al propio Khruschov -ni un solo capítulo-. Como por ende la novela no se pudo editar, esta versión cobró circulación clandestina en el Samizdat exactamente 60 años atrás.
HISTORIA REAL
El hecho en que se basa la trama original sucedió realmente, es una historia auténtica. El secreto de la bomba atómica le fue robado exitosamente a los Estados Unidos y el diplomático ruso que quiso alertar sobre eso por teléfono a la embajada de Washington en Moscú, pereció.
Solzhenitsyn, matemático de formación, por criticar a Stalin estuvo recluido en la “sharashka” de Marfino -una prisión especial para científicos a quienes obligaban a trabajar para el Kremlin- y como allí se había procesado la cinta grabada para determinar de quién era la voz delatora, conocía esa historia.
Aquí, como en las obras posteriores, el autor insiste celosamente en un meticuloso seguimiento de la realidad. La misma “sharashka” de Marfino y casi todos sus habitantes son copiados del natural.
El sentido del nombre de la novela está explicado dos veces, al principio y al final, por dos reclusos: “La sharashka fue inventada, si usted quiere, por Dante. El gran florentino se desgarraba: ¿dónde ubicar a los sabios de la antigüedad? El deber de cristiano le ordenaba lanzar a esos paganos al infierno. Pero la conciencia renacentista no le permitía mezclar a esos preclaros varones con el resto de los pecadores y condenarlos a tormentos. Entonces Dante les inventó un lugar especial en el infierno. La “sharashka”, el más elevado, el mejor, el primer círculo del averno”.
Otra -y algo distinta- interpretación es brindada por el personaje del diplomático Volodin, quien aún libre traza para mayor claridad un círculo en la húmeda tierra moscovita: "¿Tú ves un círculo? Eso es la patria. Es el primer círculo. Y aquí el segundo. El diplomático dibuja un círculo más amplio. Esto es la humanidad. ¿Y pareciera que el primero entra en el segundo? ¡Nada por el estilo! Aquí hay muros de prejuicios. Inclusive aquí hay alambre de púa con ametralladoras. Aquí, ni con el cuerpo ni con el corazón, es casi imposible abrirse paso. Y resulta que no existe ninguna humanidad. Sino solamente patrias, patrias, y diferentes para todos…".
CREAR MASA CRÍTICA
En su única novela Solzhenitsyn aplicó su recurso favorito de comprimir la acción en el tiempo para crear una masa crítica: “Te atrapa algo nuevo. ¿Pero cómo describirlo? Yo viví ahí tres años. Describir esos tres años quedaría muy flácido, hay que compactar. Еvidentemente, la pasión por la compactación está arraigada en mí, no sólo en el material. Y yo concentré. Dicen que la acción dura cuatro o cinco días. Nada que ver, no llega ni a tres jornadas completas, desde la noche del sábado hasta el día del martes. Lo cual es demasiado espacioso. Quizá también talla aquí la costumbre de mi vida en las celdas. No soporto que mi material se distribuya con demasiada libertad”.
Al destino se le antojó disponer que los tres principales prototipos de los personajes fundamentales de En el primer círculo dejaran testimonios.
Si detrás del ingeniero Nerzhin, quien trata de encontrarle sentido a la vida y a la revolución, está el propio autor de la novela, detrás del ‘marxista depurado’ Lev Rubin se perfilan claramente los rasgos del literato Lev Kopelev, quien terminaría exiliado en Alemania. A su tercer tomo de memorias este incluso le puso el nombre de la capilla del ex asilo de niños de Marfino, en cuyo recinto estaba el dormitorio común de los presos políticos: “Aplaca mi tristeza”.
El tercer personaje, Sologdin, "aristócrata en cuerpo y espíritu", es el reflejo artístico de un ingeniero-filósofo muy original, Dimitri Panin, fallecido en 1987 en Francia. Su libro Notas de Sologdin se publicó en varios idiomas.
Puestos en una situación imposible, tanto los reclusos como muchos habitantes de la “zona grande”, es decir teóricamente libres, (a los campos de concentración y prisiones les decían "la zona chica") se vieron obligados a resolver las más extremas cuestiones de la existencia.
El diplomático Inokenti (Inocencio, un nombre bien simbólico) Volodin, motivó su llamada a la embajada de los Estados Unidos de esta manera: “Es criminal dejar en manos de un régimen enloquecido un arma que excede al hombre”, porque además “no hay que confundir a la patria con el gobierno”.
En la URSS uno estaba obligado a elegir no sólo su propio destino, sino también el de familiares y personas cercanas, a las cuales un acto personal honesto podía llevar a la destrucción total.
Los más abiertos intercambios de opiniones, imposibles en la época soviética estando en libertad, se producen paradójicamente en el marco de la esclavitud - entre los reclusos de la "sharashka".
En circunstancias trágicas estos hombres analizan su experiencia, la historia del pueblo y su literatura.
No es por azar que surgen aquí los nombres de grandes escritores del pasado. Y las comparaciones: “Cuando lees la descripción de los supuestos horrores de la vida presidiaria en Dostoievsky, te asombras: ¡con qué tranquilidad cumplían sus condenas! ¡En 10 años no los trasladaban ni una sola vez!" Los permanentes traslados de un campo de concentración a otro eran un calvario adicional para los presos políticos de la URSS.
Sin embargo, ante una pregunta con falta de tacto que le fuera hecha en Madrid: "¿Quién experimentó mayores sufrimientos: Dostoievsky o usted?” Solzhenitsyn contestó tajante: “Еl Gulag fue incomparablemente más horrible que el presidio zarista. Pero la medida del sufrimiento interno de una persona no siempre se corresponde con lo vivido exteriormente".
También es mencionado tangencialmente otro clásico de tiempos pasados: "Depurado del pecado de la propiedad, de la inclinación а la vida sedentaria, de la atracción por el confort burgués (justificadamente еstigmatizado por Chejov), de los amigos y de su pasado, el recluso se pone los brazos detrás de la espalda y en columnas de a cuatro camina hacia el vagón".
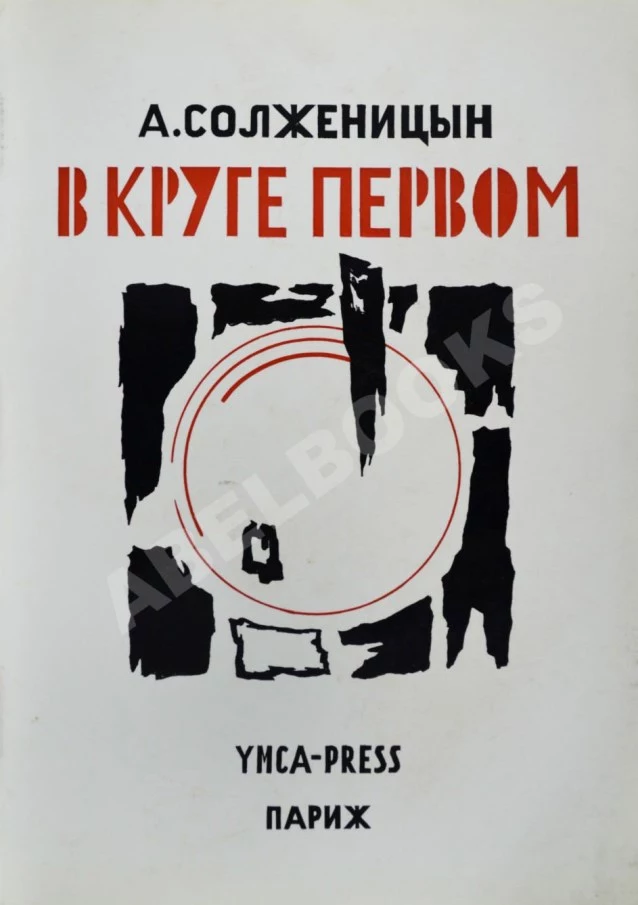
LA MORALIDAD
Los tres protagonistas bifurcan sus caminos ante la pregunta: “¿Es moralmente admisible cumplir cualquier encargo de la "sharashka"? ¿Crear aparatos de escucha de teléfonos domésticos, tal como en una prisión vecina hiciera el ingeniero Bober, logrando así -con la desgracia de centenares de personas- una liberación anticipada y el Premio Stalin? No, parecería que no vale. ¿Y las cámaras ocultas para vigilar a los conciudadanos en sus departamentos y en las calles? Tampoco parecería lícito. Y con respecto al armamento atómico: ¿este es para la patria o para Stalin?
En busca de una respuesta Solzhenitsyn, al estilo Tolstoi, se dirige a un hombre rústico, Spiridon, еxteriormente simplote, quien sufriera no sólo todas las desgracias que le tocaron a su pueblo, sino que también había tenido en ellas una participación personal, tanto del lado de las víctimas como del lado de los verdugos.
“¿Es concebible acaso para el hombre discernir en esta tierra quién tiene razón? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién puede contestar eso?”, le pregunta el intelectual escéptico al viejo campesino inválido. Y recibe por respuesta algo digno de un apotegma: “¡Sí, te lo voy a decir! El perro matalobos tiene la razón; ¡el caníbal, no!”
Finalmente, Nerzhin rechaza colaborar con los torturadores y se convierte en voluntario culpable de su propia perdición. Sologdin busca un camino lateral, de rodeo. Al mismo tiempo Nerzhin prevé en el futuro un destino muy distinto para sí mismo: "Pasarán los años, y todas esas personas, hoy oscurecidas, indignadas, espiritualmente deprimidas o hirviendo de furia. Unos se acostarán en sus tumbas, otros se ablandarán, humedecerán, otros se olvidarán de todo, renegarán, pisotearán aliviados su pasado carcelario. Otros más se darán vuelta en el aire y hasta dirán que era racional y no cruel, y quizá ninguno de ellos se anime a recordarles a los verdugos de hoy, ¡cómo destrozaron al corazón humano! Pero justamente, con más fuerza que todos ellos sentía Nerzhin su deber y su vocación de sacrificio. Él conocía en sí mismo la capacidad meticulosa de nunca perder el camino, nunca enfriarse, nunca olvidar".
Alrededor de estos personajes, ya podemos entrever un semillero de temas predestinados a crecer en sus obras futuras y que definirán los senderos fundamentales de la creación de Solzhenitsyn.
La lucha de Sologdin contra las palabras "aviares" (es decir palabras extranjeras utilizadas sin necesidad), la capacidad de clarificar un concepto con una sola e inesperada palabra nueva, pero creada dentro de la tradición rusa, el interés por el olvidado líder obrero Shliapnikov y la rebelión anticomunista campesina de Tambov de 1921, entre otros. A estos dos últimos temas les estaba destinado ser ampliamente desarrollados еn La rueda roja, como así también al famoso método de Solzhenitsyn de los “nudos” narrativos, acerca del cual, en relación a Lenin, -otra de las figuras claves de La rueda roja,- reflexionan en la "sharashka" Sologdin y Nerzhin.
“Sé digno entonces de tu ciencia. ¿Cómo se investiga cada fenómeno desconocido? ¿Cómo se tantea cualquier curva no trazada? ¿Ininterrumpidamente? ¿O por puntos específicos?”, pregunta el primero. Y el segundo le responde: “Nosotros buscamos los puntos de quiebre, puntos de retorno, de extremos y finalmente los de ceros. Y la curva, queda íntegramente en nuestras manos”.
Vale señalar especialmente dos capítulos, extraordinariamente representativos del don de Solzhenitzyn para la ironía trágica. Es La sonrisa de Buda, que narra la visita de la esposa del presidente Roosevelt a la prisión soviética de Butyrky y la puesta en escena organizada con ese motivo por los carceleros, y el capítulo 55 - la siniestra parodia de la justicia comunista, interpretada por los reclusos que enjuician al príncipe Igor, personaje histórico del siglo X.
En la culminación del juicio, quien cumple el rol de abogado oficial, el buchón secreto Isaac Kagan, de acuerdo a la tradición de aquellos tiempos en la URSS, no está conforme con la condena pedida para su defendido por el "fiscal" -la pena máxima, 25 años de reclusión- sino que exige un castigo aún más duro. Solicita que después de cumplir la condena se lo declare enemigo de los trabajadores y expulse del país. “Que espiche allí, en Occidente”.
En la novela hay escenas decididamente tremendas, que revuelven el alma al describir los encuentros entre los presos políticos con sus parientes “libres”.
Al asomar por un instante del abismo del Archipiélago Gulag, los reclusos a veces lucen mejor que sus cónyuges y parientes, acorralados en un callejón sin salida por su relación con los "enemigos del pueblo", y a quienes se les ofrece una sola alternativa: renegar de sus seres queridos o morir de inanición. Se entiende muy bien por qué esta novela le valió al autor el Premio Nobel de Literatura en 1970.