A PROPOSITO DE ‘LA IGLESIA CATOLICA Y LAS CATACUMBAS DE HOY’, DE ALBERTO CATURELLI
Radiografía de una crisis religiosa
Aparecido hace medio siglo, el ensayo del filósofo argentino rastreaba los orígenes de la “más grande herejía” que desgarraba a la fe católica. El paso del tiempo confirmó sus peores advertencias.
Se cumplieron cincuenta años de la publicación de La Iglesia Católica y las catacumbas de hoy, libro breve pero agudo y profundo en el que Alberto Caturelli denunciaba la crisis de fe que asediaba a los católicos a comienzos de la década de 1970, rastreaba sus orígenes filosóficos y advertía sobre el desarrollo pernicioso que podría tener en el futuro.
Como es la obra de un filósofo, sus páginas resumen en poco espacio una densa discusión intelectual en la que el autor apela a su erudición sin ocultar el dolor de hombre creyente que veía zozobrar a la barca de Pedro.
La gran amenaza que divisaba Caturelli (1927-2016) cuando escribió y revisó el libro, en 1973 y 1974, era la secularización, a la que consideraba “la más grande herejía en toda la historia de la Iglesia”.
Este proceso de secularización infiltrado en la Iglesia derivaba del inmanentismo filosófico consolidado a partir del nominalismo, el empirismo y el idealismo. Caturelli señalaba a Hegel como el ápice de esa genealogía contaminada. A su juicio el inabordable dialéctico alemán era “el gran corruptor del alma en Occidente”; Marx, Nietzsche y Sartre sólo habían sido tres de sus herederos más ponzoñosos.
No olvidaba el autor que la Iglesia había sufrido desde siempre el asalto de ese espíritu secularizante. El propio Judas lo había encarnado en la errada esperanza de un Mesías que liberara al pueblo judío en un sentido meramente terrenal. Tantas veces repetida, la embestida se había reforzado a partir de la Ilustración, la filosofía germana del siglo XIX y el modernismo teológico.
Al momento de publicar el libro, el peligro se llamaba “Teología de la Liberación” o “tercermundismo”. Sus adeptos, apuntaba Caturelli, pregonaban un “monofisismo invertido” que sólo destacaba la naturaleza humana de Jesucristo y lo presentaba como un “redentor” social.
Imbuidos de Hegel y Marx, estos repetidores de viejas herejías subvertidas practicaban un profetismo reducido a la interpretación de la realidad histórica como “proceso de liberación”. Dicha interpretación era también un activismo, una praxis, cuyo destino último los empujaba hacia el socialismo marxista.
DOS CORRUPCIONES
Esta curiosa “praxis” religiosa, que se había difundido entre los católicos gracias a “cierta extraña y mundana vergüenza de su Fe”, se manifestaba en la corrupción de lo sobrenatural, un proceso doble que terminaba por conducir también a la corrupción de lo natural.
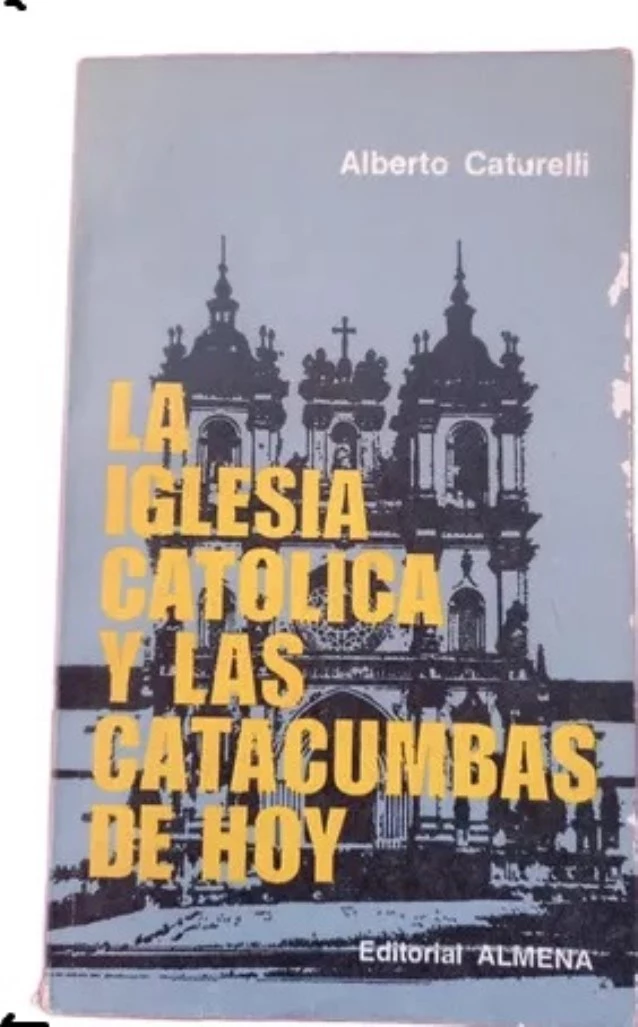
“No es posible, para la conciencia cristiana, pensar en una naturaleza sana si de ella se rechaza lo sobrenatural -señalaba Caturelli-. El rechazo de lo sobrenatural, mella la naturaleza. También la inversa es verdadera, pues una naturaleza corrompida en cuanto naturaleza hace casi imposible la inserción de los sobrenatural”.
Los adalides del inmanentismo en la Iglesia profesaban un Evangelio “demitificado”, relativizaban la idea de santidad, olvidaban o suprimían el valor de la oración, vaciaban la liturgia. Se regodeaban cultivando tres grandes negaciones: a la Santísima Virgen María, al magisterio del Papa y a la presencia efectiva de Satán.
Habían ganado terreno porque sacerdotes y laicos repetían “de oídas” esas supuestas novedades con el afán de “estar al día” y no pasar por “reaccionarios”, “conservadores” o ignorantes no “mentalizados” respecto del mundo en el que vivían. Fenómeno que, corresponde decirlo, de ningún modo ha pasado de moda.
Esta “demitificación” de lo sagrado iba a la par de una “desinstitucionalización” general de la Iglesia. El desvío, alertaba Caturelli, llevaba a exaltar una horizontalidad que pretendía suprimir la diferencia esencial que existe entre los sacerdotes ordenados como tales y el sacerdocio común de los fieles.
Dicha “indistinción” con el sacerdocio común, observaba el filósofo, “les hace renunciar a todo distintivo (traje clerical) y hasta caer en ridículas chabacanerías que nada tienen de apostólicas y ni siquiera de prudencia meramente humana”. Eran la sal que no sala.
BUEN SACERDOTE
Por eso, entonces como ahora, correspondía encomiar el “heroísmo callado” de tantos “sacerdotes que, silenciosos y fieles, a veces parecen no existir”.
“No me refiero tanto -precisaba Caturelli- a aquellos sacerdotes a quienes Dios les ha permitido fama personal, prestigio intelectual, etc., y, con ello, algunos apoyos humanos legítimos. Aquí me refiero principalmente a los sacerdotes anónimos (para el mundo), quizá sin ‘sabiduría’ (de la que admira el ‘mundo’); a los que, ante el mito del ‘cambio’, dan la impresión de que ‘arrastran los pies’; pienso en el sacerdote sencillo que predica con su ejemplo sin saberlo, que aun cree en la Penitencia y en la oración y pasa horas en los confesionarios, que se entrega de veras a los pobres sin publicar solicitadas en los diarios; que es pobre y jamás ha ‘hablado’ y ‘predicado’ la pobreza, para quien la realidad social no se ha polarizado (dialécticamente) entre ‘ricos’ y ‘pobres’ no sólo porque esa tensión no se explica por medios extraños al Evangelio ni es necesaria, sino porque él ama sin hacer distinciones”.
Caturelli escribía estas páginas cuando todavía se libraba la “guerra fría” y la Argentina y buena parte de Hispanoamérica soportaba el embate de las guerrillas de izquierda que, imitando a Cuba, pretendían hacer de los Andes una interminable “Sierra Maestra”.
En la Iglesia aún se vivía apogeo del “tercermundismo” junto a las secuelas del “espíritu” del Concilio Vaticano II que, con la excusa de “actualizar” la pastoral religiosa a los cambios sociales y culturales del siglo XX, había dado aires a los promotores del inmanentismo y la desacralización.
Además, en 1972, poco antes de la publicación del libro, se había conocido aquel discurso del papa Pablo VI que contenía esta frase estremecedora: “Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios”. Y más adelante, la tremenda admisión: “Se creía que después del Concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia. Por el contrario, ha venido un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre y se siente fatiga en dar la alegría de la fe”.
EL SIGLO XXI
Caturelli, quien al menos en este libro no se manifestaba crítico del CVII, citaba y analizaba ese desconcertante pronunciamiento papal, consciente de la gravedad que revestía en tanto confirmaba lo avanzado del proceso que fustigaba en su propia argumentación.
Es cierto que en pontificados posteriores el “tercermundismo” fue perdiendo vigencia y llegó a ser contenido hasta casi desaparecer, pero no así el espíritu inmanentista y secularizador, que hoy, avanzado el siglo XXI, es una realidad mucho más extendida que hace cinco decenios, y hasta parece ser aceptada y promovida desde las máximas jerarquías eclesiásticas.
Un estado de cosas que, según Caturelli, debía reencauzar al católico a cumplir con su “misión primera”. Se trataba de “revertir el proceso del inmanentismo no solamente en el plano del pensamiento general, sino en el plano de la vida cotidiana”.
Tarea ardua, casi imposible para la “lógica” mundana, pero perfectamente válida para la “lógica cristiana consustanciada con la fe por medio de la cual el cristiano sabe que lo ‘imposible’ es posible y hasta necesario, que la ‘locura’ es la sensatez más sólida, que la persecución del mundo es fuerza de la Iglesia, que la traición cotidiana de muchos representa un oscuro misterio destructor del cual también saldrá la luz y la fortaleza”.
A ello aludía el autor con la expresión “catacumbas de hoy”, unas catacumbas que podían ser “físicas” o “espirituales”, y desde las cuales “actuará el fermento de la restauración de la Vida sobrenatural” en un mundo desquiciado que se ha quedado sin fundamento y entró en crisis.
Lejos de las consignas elementales de lo que hoy se llama “batalla cultural”, Caturelli observaba que el primer objetivo de la “conciencia cristiana” no podía ser “una superficial ‘conquista’ del mundo, sino la propia conversión cotidiana”. Oponer la santidad a la degradación general, y frente a la “creciente marea de secularización, un ahondamiento de la fe y de la imitación concreta de Cristo”.
El resultado era incierto, como lo había sido para los primeros cristianos. Ellos se “limitaron a ser cristianos y a evangelizar el mundo ya con su palabra, ya simplemente con su sangre, y siempre con su ejemplo concreto. Nada de ‘planes’ muy estrictos, sino la locura de ser cristianos hasta el fondo”.
Una locura que, “desde el trasfondo de las ‘catacumbas’ de hoy”, sigue siendo “capaz de sacralizarlo todo”.
