ESCRITORAS ARGENTINAS ENCABEZAN EL AUGE DE LA LITERATURA ESCRITA POR MUJERES
El otro boom latinoamericano
Samanta Schweblin, Mariana Enríquez o Leila Guerriero son algunas de las protagonistas de un fenómeno en crecimiento. El papel de la prensa y las grandes editoriales.
Era inevitable que, a tono con los tiempos, se empezara a hablar de un “boom” de la literatura latinoamericana escrita por mujeres, un fenómeno a esta altura indudable que es fomentado por las grandes editoriales internacionales, lo registra sin demora la prensa en general y recibe la aceptación alegre (con ciertas reservas) de las mismas protagonistas.
Desde España, capital de las grandes casas editoras, se bendice el auge, con la constatación más reciente de que los nombres rutilantes del elenco pertenecen a autoras argentinas que cosechan lectores, premios y elogios de la crítica.
Leila Guerriero, Mariana Enriquez, Marina Mariasch, Belén López Peiró o la más veterana Claudia Piñeiro son algunas de esas escritoras que cabalgan la cresta de la ola. Primera entre todas ellas, Samanta Schweblin acaba de publicar El buen mal, su esperado retorno al cuento tras siete años.
BUEN MOMENTO
"Estamos viviendo un buen momento en general, con voces interesantes que surgen en muchos países iberoamericanos, pero es especialmente relevante la conexión con el lector que han logrado en los últimos años las escritoras argentinas", señaló a la agencia EFE la editora de Penguin Random House, Pilar Reyes.
Comparten la opinión otras voces del sector, como la de la responsable del área de literatura de Casa América Cataluña, Cristina Osorno, o la directora de Publicaciones en la editorial De Conatus, Silvia Bardelás.
"Se ve un nuevo 'boom' de la literatura latinoamericana -afirmó Bardelás-. Todavía no hay premios Nobel como en la época de García Márquez y Vargas Llosa, pero sin duda hay una eclosión".
"Ha habido un cambio generacional y las mujeres han tomado protagonismo, algo que no pasó en los setenta", explicó Reyes.
Bardelás define la nueva generación de escritoras argentinas como un grupo "heterogéneo" que tiene en común "un lenguaje potente, íntimo, honesto y expresivo, mucha libertad a la hora de escribir y una literatura muy carnal".
"Echan toda la leña al fuego -aclara-. Escriben sin tapujos de su relación con los hombres, de la necesidad de independencia, de dignidad, de relaciones familiares y de migración de ida y vuelta".

Cultora del género del terror, Mariana Enríquez no deja de ganar proyección internacional.
LA OTRA MITAD
Las especialistas, empero, no se olvidan de la mitad masculina del fenómeno editorial, que sigue activa pero que hoy tal vez cuenta con menos promoción que décadas atrás.
Allí aparecen los nombres de los colombianos Héctor Abad Faciolince y Juan Gabriel Vásquez; los argentinos Guillermo Saccomanno y Jorge Fernández Díaz; los chilenos Benjamín Labatut y Bruno Montané; los mexicanos Jorge Volpi y Eduardo Ruiz Sosa, el venezolano Rodrigo Blanco Calderón y los cubanos Leonardo Padura y Carlos Lechuga, entre otros.
Al igual que entre las mujeres, su obra es muy variada y personal, pero Osorno aprecia "mucha literatura del yo, autoficción, atención a la memoria histórica e historias pequeñas escritas desde los márgenes con reflejo en lo universal".
Parte de ese conjunto de creadores de uno u otro sexo vive en España por razones políticas, económicas o personales. Muchos otros residen en sus países de origen aunque mantienen fuertes vínculos con España, un dato clave que explica mucho. La razón es "la fuerza de su industria editorial y sus lectores, ya que el 50% de la literatura en español se vende en España", señaló Reyes.
El vínculo literario entre España y Latinoamérica siempre ha existido por una razón obvia, la lengua, aunque las relaciones no siempre han sido tan fluidas como ahora.
"Hubo una época de oro en los ‘70 con el llamado 'boom latinoamericano' y el flujo se prolongó en los ochenta y noventa con autores como Bolaño -recordó Reyes-. Pero cuando yo llegué a España en 2008 había un desinterés, España prefería mirar a Europa".
"Eso cambió con la crisis económica posterior. La inestabilidad hizo que volviéramos a poner en valor el hecho de que hablamos el mismo idioma", apuntó.
Más tarde la inmigración contribuyó a afianzar los vínculos.
"En Madrid una de cada siete personas son latinas, observó Reyes, y eso se nota en todos los ámbitos, por ejemplo, ahora mismo son latinos los máximos responsables de los equipos culturales madrileños de primer orden".
DOS NUDOS
Barcelona en España y Guadalajara en México son otros dos nudos de comunicación esenciales para los escritores de habla hispana: Guadalajara por su influyente feria del libro y Barcelona por sus vínculos históricos, ya que fue la ciudad que albergó el 'boom' de los años setenta y tiene una industria editorial muy fuerte.
"La conversación cultural entre los dos lados del Atlántico es intensa en estos momentos y está ayudando a complejizar la relación", finalizó Reyes.
‘EL BUEN MAL’, CUENTOS EN TORNO A UNA PARADOJA
Fuerzas que jaquean la vida
En su sexto libro, El buen mal, Samanta Schweblin ha regresado al territorio del cuento, el que mejor domina y el que le dio renombre internacional.
Consultada en estas últimas semanas por la paradoja del título, la posible existencia de un mal que pueda ser tachado de bueno, Schweblin explicó que su intención fue preguntarse sobre la previsibilidad de la vida y las fuerzas que la ponen en jaque. Recuperar un sentido de alerta y evitar el sopor que desactiva la mirada frente a lo verdaderamente malo que ocurre en el mundo.
“Si pensamos el bien y el mal en términos radicales, nosotros-ellos, los buenos-los malos, los que saben-los que son tontos, lo útil-lo inútil, seguimos favoreciendo la desconexión y el desentendimiento, y, por lo tanto, nuestra propia infelicidad -declaró la escritora en una entrevista reciente con medios latinoamericanos-. Si pensamos en ‘el mal’ como lo desconocido, lo extraño, lo que nos parece amenazante, creo que hay algo de esa energía que nos despabila, nos obliga a prestar verdadera atención. Estas historias apuntan directamente al corazón de esa atención”.
EL LIMITE
Sus relatos más recientes parecen regresar al universo típico de los cuentos de Schweblin, que suelen estar en los límites de lo que puede llamarse “real” pero sin pasar del lado de lo fantástico, lo inexplicable o lo sobrenatural. “Como norma general en mi escritura, me interesa esa tensión que se produce cuando, desde el realismo más cotidiano y familiar, los textos logran asomarse a lo extraordinario, a lo extraño, a lo insólito, sin cruzar nunca la línea hacia lo imposible -explicó-. Ese ‘no siempre sucede, pero podría suceder’ es un espacio que además está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Que no le prestemos atención, o que juguemos a darle la espalda, no lo hace desaparecer, solo nos vuelve más superficiales y vulnerables”.
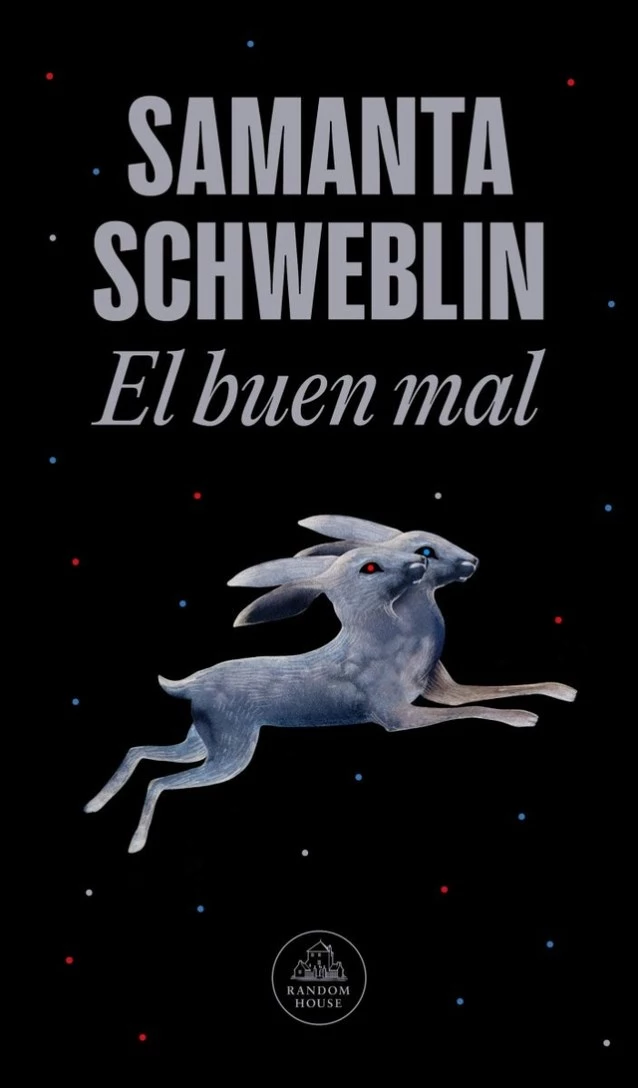
Schweblin escribió estos cuentos siguiendo el mismo método que practica desde que se dedicó a la escritura profesional. Primero “pienso mucho, tomo notas, pero no me largo todavía a escribir”. Ese proceso puede durar meses para un cuento, y años para una novela. Luego la escritura es rápida: “un mes para un cuento, un año para una novela, aunque claro, me refiero únicamente a la fatalidad del primer borrador”. Entonces emprende el trabajo de reescritura, que en una novela “puede llevar otro año, pero en los cuentos, por el tipo de intensidad que requieren, podría llevar dos o tres veces el tiempo de escritura de su borrador”.
Al final Schweblin entrega el material a leer, y, aclara, “muchas veces esto me devuelve otra vez a la reescritura". Exigencia y trabajo son las claves del juego.
